diario anacrónico
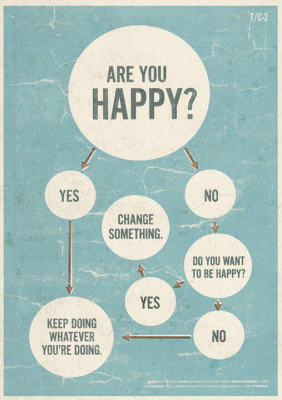
El domingo 18 de marzo de 2012 me levanto sin prisas. He dormido más de ocho horas, el cielo sigue despejado y soleado. Durante los meses de este invierno apenas ha llovido en Madrid y la contaminación ha superado todas las cotas oficiales que proponen arbitrariamente los gobernantes para demostrar su fingida preocupación. Al escribir esto el lunes siguiente por la mañana, recuerdo que las plantas están mustias desde hace días y procedo a regarlas. Unos minutos antes de despertar, todavía en fase de vigilia con los ojos cerrados, he pensado que las asociaciones de ideas y mensajes que recolecté ayer podrían denominarse “bioliteratura urbana”, pero la expresión se me antoja pretenciosa y espero a que en otro momento, a lo largo de la escritura, emerja otro concepto más atinado.
A las 10,45 salí de mi casa en la calle Embajadores, próxima a la glorieta de Santa María de la Cabeza, y ascendí en dirección norte, hacia la zona del Rastro que los domingos convoca a miles de personas en su seno y también las dispersa por todas las calles aledañas. Mientras me fijo en la nutrida multitud que camina distendida y con bolsas, me sorprende la primera frase del día:
“Se va a ir a la mili y no sabe atarse un zapato.”
Se la dice un padre a su hijo de unos ocho años, relación de parentesco que deduzco por el mismo contenido de la frase. La “mili” (el reclutamiento obligatorio para realizar un “servicio militar” en el Ejército) fue abolida ya hace años en España y resulta bastante anacrónico que se siga utilizando en el lenguaje. Parece responder todavía a un estilo de relación familiar en la que el padre sigue ejerciendo su autoridad con paternalismo, con la doble intención de generar miedo y dependencia en la criatura, como si estuviera diciendo: “yo, que ya he pasado por las cosas más duras como la mili, sí sé en qué consiste la vida y tú, que no tienes ni idea, ya te puedes ir preparando si sigues mis instrucciones.” Al mismo tiempo, del mutismo del niño sentado en el banco de granito mientras el padre le ata los cordones de los zapatos (y así desenmadejo la socorrida y eficaz metonimia que esconde el “atar un zapato”) no induje ningún tipo de violencia sino, más bien, una actitud pícara y pasiva. Casi con una sonrisa como si estuviera percibiendo un gesto cariñoso y resignado del padre en cuclillas mientras acompañaba su operación con la desfasada referencia que el chaval no alcanzaría a interpretar plenamente.
Unos metros más adelante extraigo impulsivamente mi libreta del bolsillo. Apunto la frase y me quedo reflexionando: aunque me repugne como materia de un poema, me sugiere que podría dedicar el día a hacer fotografías lingüísticas de conversaciones y textos que vayan cruzándose en mi camino aleatoriamente. Nada más levantarme el domingo, había escrito un poema con la vaga pretensión de evocar a alguien ausente a quien admiro y deseo. Empezaba de este modo:
“Hay guirnaldas que alumbran tus sílabas
y hay cerezas en tu paladar cuando indicas con
tu brújula los vestigios y fósiles que pueblan
un abrazo lejano.”
Supongo que esa actitud poética algo melancólica (aunque también orgullosa por darle una forma sugerente y hasta mezclada con la alegría de la abundante luz solar y de los cometidos hacia los que me dirijo) es la que me conduce a seguir meditando cuando salgo de casa, albergando la esperanza de escribir más versos durante el día. Lo prosaico y banal del primer encuentro, empero, me hace dar un giro para imitar los experimentos surrealistas de la libre asociación de ideas y los situacionistas de la deriva, algo que muchas veces practico en silencio sin atisbar la poderosa capacidad que tiene el espejo de la escritura de todos esos trozos de vida y subjetividad cuando los cazamos al vuelo.
En la misma calle Embajadores escucho otra conversación que me parece enlazada al anacronismo anterior:
“Yo, si viera la televisión, haría zapping.”
En este caso, el interlocutor ya da por hecho que ve poco o nada la televisión y que, probablemente, se entretiene con otro tipo de pantallas y viajes imaginarios a través de internet. El “zapping”, el cambiar compulsivamente de canal, también se asemeja a la experiencia de encontrar a distintos tipos de personas y de escenas en la calle. Es una manera de coleccionismo, de distracción, no menos que una protesta contra la apariencia de diversidad bajo el mismo fondo de tedio y de insignificancia. ¿En qué se diferencia del mismo ejercicio de atención azarosa que emprendo yo esta mañana?
Unos metros más adelante, ya casi llegando a la glorieta de Embajadores, veo una jeringuilla con su aguja correspondiente acoplada, que ha sido arrojada en uno de los parterres de los árboles escuálidos, aún desnudos de follaje. Después de dos años viviendo en esta zona aún no había visto nunca ese objeto morboso y no menos representativo del consumo de heroína que era mucho más frecuente en décadas anteriores. Desde la glorieta parten regularmente las llamadas “cundas”: coches, en su mayoría viejos y sucios, que transportan a heroinómanos hasta los puntos de abastecimiento de la ilícita mercancía (por lo general, en la Cañada Real, en la frontera sur del municipio). Los “taxistas” suelen mostrarse inquietos buscando a sus clientes y no pocas veces me han preguntado a mí si “bajaba”, sobre todo en verano cuando me pongo camisetas sin mangas, pantalón corto y chanclas. Muchos de los conductores así como la mayoría de drogadictos que son conducidos, tienen rostros demacrados y cuerpos desgarbados, envejecidos antes de tiempo. No puedo dejar de rememorar mis primeras impresiones de los pobladores de Lavapiés cuando venía al barrio a finales de la década de 1980, mientras era estudiante universitario y hacía encuestas a domicilio, o compraba discos de vinilo en el Rastro o salía con amigos por los peculiares bares de la zona. Siempre me impactaban los rostros arrugados y la anatomía dañada, el peso de la sociedad cayendo sobre aquellos cuerpos que parecían reproducir la picaresca retratada por Goya o Baroja años atrás. En la calle Ministriles, donde vivió mi amigo Ramón durante algún tiempo, las jeringuillas en el suelo y los cuerpos dando tumbos eran muy habituales, aunque tales elementos del paisaje han desaparecido completamente durante las últimas décadas. Solo las cundas de la glorieta parecen interrumpir el tránsito cotidiano exigiendo su cuota de presencia, de derecho a la visibilidad y a gestionar, con toda su vulnerabilidad al filo de la muerte, sus adicciones.
Al llegar a la plaza de Tirso de Molina, mientras espero a la salida del metro, observo una escena que me conmueve. Dos chicas jóvenes, de poco más de veinte años, se besan y abrazan con ardor, como si estuviesen ajenas a todo lo que les rodea. Acaban de encontrarse, tal vez después de un tiempo largo separadas, y casi puedo percibir las lágrimas de una de ellas cuando se separan un metro para gesticular algún reproche, alguna disculpa, malentendidos, incomprensiones. Vuelven a unirse amorosamente y se van caminando juntas.
A mi lado se instala un tinglado de Izquierda Republicana y alguien dice:
“Hay gente que espera durante años por un trasplante de riñón.”
No acierto a dilucidar el impulso que me lleva a apuntar la última afirmación, pero su contundente señalamiento de la muerte ahí cerca, en los lindes de cada vida, no es muy distinto de lo que comunican los toxicómanos de unas calles más abajo. Quizá los temores a que la policía me cause algún tipo de lesión o me inflija sufrimiento están también presentes pues esta mañana vamos a okupar un nuevo edificio.
Llegan las personas con las que me había citado y vamos a un bar próximo, en la calle Mesón de Paredes, a preparar lo que les diremos a los periodistas. A unos tres metros de distancia están sentadas las mismas dos jóvenes que se besaban antes a la salida del metro. Una de ellas parece centro o sudamericana. Siguen hablando con mucha emoción a flor de piel y cogiéndose las manos por encima de la mesa. Aunque las observo muy de soslayo, me sugieren que el amor conlleva dolor. También que el dolor está por todas partes y, al menos, el amor es un agradable lenitivo para aplacar sus peores manifestaciones.
Me presentan a Azucena con quien me encargaré de presentar la okupación ante las cámaras. Es una mujer de unos treinta años, con una melena rubia y atractiva en la que me había fijado cuando esperaba a la salida del metro. Nos cuenta sus experiencias anteriores con la televisión y con la prensa escrita, destacando la banalidad con la que construían noticias sobre su caso. Ha sido desahuciada de una vivienda social, propiedad de la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo) y ha okupado otra vivienda de la misma entidad pública. Vive con tres hijos menores de cuatro años, su madre, su abuela y cinco perros de los que me enseñó fotos durante el trayecto hacia la nueva okupación colectiva en la calle Echegaray. Me dijo que llevaba unos años sin trabajo y que fue despedida por estar embarazada y por ser amiga de una compañera a la que también despidieron después de exigir mejores condiciones laborales. Obtiene algún dinero vendiendo las camadas de sus perros “de raza”. El día de su desahucio, nos comentó, hasta dos policías lloraban y tuvieron que ser sustituidos.
Tal vez debido a que los otro cuatro del grupo tenemos formación universitaria, Azucena sintió la necesidad de señalar:
“Yo es que soy muy chabacana al hablar.”
Por supuesto, más allá de los contenidos que acordamos subrayar durante las entrevistas, le insistimos en que ella se expresara con naturalidad, a su aire. Su caso es suficientemente dramático y su determinación en sacar adelante su vida es tan elocuente por sí misma, que se ha convertido en una de las portavoces carismáticas en las nuevas luchas por la vivienda de Madrid. La palabra “chabacana” parecía perder toda su carga peyorativa ligada a personas incultas o pobres, para erigirse, en su caso, en sencillez y claridad comunicativa, en llamar a las cosas por su nombre, en clamar justicia de clase. Ese contexto la dota de unas connotaciones de las que, en abstracto, según los diccionarios, carece.
Una vez que concluyó la primera fase de la okupación, sin presencia policial que la perturbara, me fui al metro para ir a comer con mi madre y mi hermano. Desciendo las escaleras de la estación de Antón Martín y a la altura de Sol leo en el periódico de mi vecino de asiento:
“El Atlético a dos goles de llegar a 1500 a domicilio.”
Parece la confirmación de que la vida sigue caminos que se bifurcan. El fútbol comercial y todo el aluvión de noticias que lo exageran, me resultan ininteligibles, absurdos, alienantes. Vengo de okupar un edificio donde algunas personas podrán vivir sin apuros durante unos meses, si todo transcurre sin sobresaltos ni allanamientos por las “fuerzas del orden”, mientras que la digestión informativa de la mayoría de la población se llena de toxinas como el deporte profesional y el consumo de objetos estupefacientes. Como una náusea, como una reacción vomitiva, sólo me vienen a la mente las consignas que acabamos de corear en frente del edificio okupado:
“¿Qué pasa, qué pasa? Que no tenemos casa.”
No porto ningún libro para leer durante el largo trayecto hasta la estación de Fuencarral, así que prosigo con mi exploración del lenguaje circundante. Una chica joven y pálida, tocada con un sombrero de fieltro marrón y cinta negra, se sienta a mi lado en Bilbao y se detiene unos instantes a releer la dedicatoria que alguien le ha regalado en un libro (cuyo título es “La catedral del mar”):
“Para la más friki de las frikis entre las frikis de los libros. Espero que te guste.”
El libro es grueso y, por las escasas frases que leo con indiscreción manifiesta, parece una novela convencional de las que se recrean en los tópicos del romanticismo o en las aventuras de héroes de clase media o aristócratas. Es mucho suponer, de cualquier modo, únicamente a partir de un fugaz vistazo. ¿Por qué prefiero yo la “comida rápida” y la lenta digestión de la poesía? ¿No es, acaso, este relato de retazos una “frikada”, una rareza no menos tediosa e insustancial que las novelas de “entretenimiento”, que la evasión televisiva, que la huida ansiosa hacia la muerte por el atajo de sustancias adictivas? Los libros son signos de distinción social. Alimentan, sí, pero sólo la escritura, sólo la reflexión ¿nos permite fingir que vivimos? Entre toda la morralla de libros y lecturas de los que disponemos, entre las ascuas de toda la información que nos atraviesa, ¿qué minúsculas sustancias destilamos, somos capaces de usar para otorgarle algún sentido a la vida, para querer vivir, para desear? Me arrepiento de no haber traído el libro que estaba leyendo en casa (“El común de los mortales”, de Jorge Riechmann), aunque me consuelo con la contemplación y con mis anotaciones. Toda esa gente no me resulta indiferente, no hay motivo para aburrirme.
“Tenía que haber comprado una mochila. La necesito.”
Es una de las lamentaciones que comparte con sus compañeros una chica rubia que lleva dos generosos pañuelos en el cuello: uno blanco y otro violeta oscuro. Vienen de compras, con algunas bolsas, y en ellas encuentran el tema de su conversación pública, la que puede ser escuchada por otros en el espacio común del vagón del metro. Estamos entre las estaciones de Tetuán y Valdeacederas.
En Plaza de Castilla, al cambiar hacia la línea 10, un cartel publicitario de un medicamento somnífero no es muy original en su intento de seducir y estimular otra compra, aunque repercute en mi sensación actual de soñar despierto, de navegar por mis sueños mientras escribo:
“Dulces sueños.”
Necesito mis sueños, no necesito ir de compras.
“Aun falt_n m_chas resp_estas p_ara c_onocernos bi_n.”
En ese otro cartel publicitario el INE (Instituto Nacional de Estadística) aspira a convencernos de que colaboremos con los agentes censales que llamen a nuestra puerta para solicitarnos datos sobre nuestra vivienda, composición familiar, consumos y situaciones laborales. Aunque responder al Censo es una obligación legal que, de no ser satisfecha, puede comportar multas importantes, las autoridades deben sospechar que dicho imperativo no es muy conocido por la población y optan por una propaganda ambigua, aludiendo a las bondades de la ciencia, en lugar de recurrir a la amenaza. En realidad, el último Censo ya no es propiamente un Censo de toda la población y de todos los hogares, sino que ha sufrido los recortes presupuestarios y se ha transformado en una encuesta amplia pero muestral, por lo que gran parte de la población puede respirar tranquila y, seguramente, hará caso omiso al juego de rellenar vocales al que invita la susodicha publicidad institucional. Como sociólogo, la carencia de datos censales, de repente, hará incomparables los datos de décadas anteriores con los presentes. Se fracturan las series temporales, la certeza de la periodicidad, incluso con la premeditación y alevosía que confiere el gobierno de la sociedad. ¿Qué otras seguridades, pues, pueden albergar nuestras inestables temporalidades cotidianas?
En la estación de Begoña me doy cuenta de que hay una pegatina de JSF (Juventud Sin Futuro) al lado del monitor de televisión que está apagado:
“Porque el despido libre nunca creará empleo.”
Después de la medianoche, volviendo a casa por la Ronda de Valencia, me fijé en otras pegatinas de la misma organización:
“¿Deuda? Nos lo deben todo.”
“El miedo nunca ha conquistado derechos.”
Me pregunto si serán comprensibles para la gente de los barrios obreros como Azucena, si animarán a la rebelión a todas las clases subalternas. Creo que sí tendrán eco en Azucena porque ella, forzada por sus terribles circunstancias y con el apoyo solidario de muchos activistas y vecinos, ha tomado las riendas de su vida y se ha enfrentado ya directamente a quienes, enriqueciéndose, administran la miseria del resto. Pero me temo que mi hermano, también desempleado pero aislado y dogmático, es inmune a cualquier crítica estructural o de clase. Con él y con mi madre comemos durante hora y media y, al marchar, apenas me quedo con unos rumores lejanos de sus comentarios. La colonia de Santa Ana, en Fuencarral, es un barrio humilde y con una curiosa arquitectura, con toques de modernidad y materiales pobres, en el que, durante los pocos meses que residí en él, nunca percibí la más mínima satisfacción estética ni llegué a tener una mínima vida social. Todavía se ve a la quinquillada joven que trapichea con drogas y a múltiples grupos de ecuatorianos que subsisten en los trabajos más precarios, junto a personas ya muy envejecidas.
¿Pero quién soy yo para ofrecerle una guía ética a nadie? ¿Por qué tantas veces esa obsesión arrogante cuando a muchos, simplemente, ya les basta con sobrevivir entre los escombros?
Pienso que sólo necesito espejos, intimidad, más silencio.
Supongo que más personas han tenido comida familiar el domingo. Tienen cara de domingo, cara de comida familiar, cara de complacencia con las rutinas. En el vagón de vuelta se sienta enfrente de mí una niña negra de unos cinco años con mucha gracia. Tiene un plano de metro en sus manos y juega a leer pronunciando los nombres de paradas que, imagino, ha escuchado antes a su madre o por los altavoces. Una señora le llama “marimandona” y la niña percibe de inmediato el gesto autoritario pero prosigue su actuación sonriente, dueña de las miradas que conquista sin esfuerzo. Estamos en la estación de Tribunal.
Al subir a paso rápido las empinadas escaleras de Plaza de España recuerdo mis entrenamientos de atletismo cuando era más joven. Eran ejercicios muy intensos que ahora ya no practico: ¿porque ya no quiero o porque soy consciente de que mis limitaciones han aumentado?
En la ballena acristalada de Sol hay algunos carteles reivindicativos adheridos, emulando la eclosión del 15M (15 de Mayo) del año pasado. En uno cercano a la salida se enunciaba meridianamente:
“El fraude fiscal obliga al Estado a tener que endeudarse.”
En una parada de autobús en la plaza de Jacinto Benavente un cartel publicitario exhorta a quien lo lea de la siguiente manera:
“La mar de bueno, la mar de barato. Ración de mejillón fresco gallego.”
Los mejillones son un crustáceo muy barato, aunque su precio se multiplica mucho cuando se consumen en un restaurante y más si es del centro de la ciudad. Combatir el fraude fiscal sería barato en comparación a los beneficios sociales que genera. El Estado nos lo debe todo. No podemos seguir sufragando los lujos y fraudes del capital. Me indigna el capitalismo y me encantaría tomar una ración de mejillones.
En la glorieta de Embajadores dos chicas arrastran su maletas rodantes y, en el medio, otra, sin equipaje, las guía con comentarios tales como:
“Esas cosas de mujeres.”
Me irrita la reproducción de los estereotipos de género. Puede que hablasen de maquillaje o de la limpieza doméstica, pero las risas cómplices de las recién llegadas me suscita desasosiego, la percepción tangible en las palabras de muchos muros invisibles. Entonces resulta inevitable cuestionarse muchas cosas propias como la heterosexualidad, la atracción sexual inevitable por algunas mujeres. ¿Por qué me atraen irremediablemente mujeres imposibles que nunca me hacen caso? Y a la inversa: ¿por qué me alejo de aquellas que me entregan todo su cariño? Pretender la convergencia es inútil, el deseo solo mora en un constante movimiento de tierras, en la cesura, en la falla inestable.
Un rechazo semejante me producen lo previsible, las guías turísticas, las novelas convencionales, las rutinas familiares, los exámenes para ser integrado en algún grupo selecto.
“Qué va, si es un cachorrín todavía.”
Una familia extensa camina por la confluencia de la calle Valencia y de Doctor Fourquet, como una típica tarde de domingo sin nada urgente que hacer. La madre se dirige a sus hijas hablando sobre perros. Vuelven a mi memoria los perros de Azucena, sus “Bull Terrier” con esas manchas inquietantes alrededor de los ojos, y también el perro de una compañera de la Asamblea de Lavapiés (un caniche pekinés, creo recordar) que buscaba piso con otra compañera con la que yo también había acordado buscar un alquiler en común. Sin embargo, yo establecí mis preferencias vetando cualquier posibilidad de convivir con un perro en casa por lo que eso generó cierto conflicto entre ellas. El sábado por la tarde, de hecho, la compañera sin perro y yo visitamos un piso interesante que, por lo tanto, excluía a la primera de entrar juntos a vivir y reducía, además, sus posibilidades de encontrar una vivienda compartida pues poca gente acepta convivir con perros. En esta materia no puedo claudicar. Además, mi primera intención era buscar un piso para mí solo. Compartir una vivienda es una opción forzada por los elevados precios de los alquileres, pero compartir con muchas personas y con animales domésticos queda fuera de los criterios mínimos sobre los que he meditado para poder cuidarme con delicadeza.
En una pared me hace sonreír el entusiasmo movilizador (de cara a la huelga convocada para el próximo 29 de marzo) y el cariz misterioso del siguiente lema:
“La lucha sí sirve para algo. Huelga.”
Por la noche veo por segunda vez una película de Fatim Akin, “Soul Kitchen” de la que retengo dos frases memorables, si es que la traducción del alemán era correcta:
“Hay cosas que no se pueden vender y no se venden. Y son el amor, el sexo y el alma.”
“El viajero no ha llegado aún a su destino.”
Ambas las pronuncia Shayn, Shayn, Shayn (al menos así firmaba en una escena final, aludiendo lúdicamente, tal vez, al estribillo de la canción de Aretha Franklin “Chain of fools”), el cocinero creativo de un restaurante de lujo al que despiden por negarse a calentar un gazpacho y clavar un cuchillo en la mesa del comensal que lo reclamaba.
“Violencia es cobrar xxx euros.”
Esa pegatina, con la cantidad de euros arañada e ilegible (en Sol, durante el 15M, se popularizó la cantidad de 600 euros), la vi también en la Ronda de Valencia volviendo a casa. Todo, desde luego, se puede comprar y vender. Pero entiendo que toda compraventa responde a una violencia primigenia, no importa la cantidad, es sólo cuestión de cómo y quién la ha impuesto.
Al levantarme hoy lunes, por fin, veo en el armario una camiseta que compré en la librería-café Housing Works (que recauda fondos para ayudar a enfermos de SIDA y sin hogar) de New York City con la inscripción “Texts, Mugs and Rock’n Roll” y enseguida se reconfigura un momento del sueño que he tenido esta noche pasada: mi hijo Luis había olvidado ropa en mi casa y, mientras yo la doblaba, encuentro una sudadera con la misma inscripción de mi camiseta, aunque esa prenda tiene letras blancas sobre fondo negro, en contraste con las letras de mi camiseta que son de colores variados sobre un fondo verde. En el sueño me asombraba, a la vez, de la coincidencia y de la distinción. Al ponerlo por escrito me di cuenta de que las fotos más recientes que he utilizado para mi blog son en blanco y negro. También en la okupación del domingo hablé con dos personas sobre los distintos colores de nuestra vestimenta y con otra sobre las relaciones con nuestros padres y madres.
Cuidar a otros, cuidarnos a nosotros mismos. Equilibrar la ternura y la atención necesarias con la supervivencia y la resistencia a las opresiones externas. No concluir el viaje, no hay ningún destino inteligible, el sentido se construye con nuestra memoria, con sus instancias comunicadas, con nuestros hogares temporales. Sé que no podría escribir un diario ni una biografía sin traicionar todos estos vínculos que me constituyen. Ni tendría tiempo, a juzgar por lo que da de sí un solo día (con su noche y sus sueños) de anotaciones.
3 comentarios
ateopoeta -
por cierto, ¿quiénes son los/as autores/as?
RD -
Yo como tú
amo el amor,
la vida,
el dulce encanto de las cosas
el paisaje celeste de los días de enero.
También mi sangre bulle
y río por los ojos
que han conocido el brote de las lágrimas.
Creo que el mundo es bello,
que la poesía es como el pan,
de todos.
Y que mis venas no terminan en mí,
sino en la sangre unánime
de los que luchan por la vida,
el amor,
las cosas,
el paisaje y el pan,
la poesía de todos.
intercambios -
complicidad ejérceme de boca
da un disparo de dulzor en el discurso
que medias miradas sin espacio
y refilones enésimos coincidan