Escandinavia
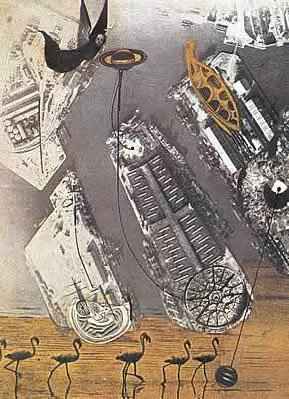
Salgo sobrecogido de contemplar
los soles y pájaros de Max Ernst
y, en las salas contiguas de esos museos
en una isla de Estocolmo,
las cuadrículas sin esquinas
en ángulo recto de Ildefonso Cerdà
-esos nombres propios y tópicos
que se pueden citar, polizones convencionales.
Pero no menos que con esos colores parduscos
amarilleando hayas y castaños, degradando
los inmensos verdes y vertiendo sus hojas muertas
en las sendas. O con esos mástiles recios
y envejecidos aguardando el doloroso frío polar
en estos canales tan terapéuticos
para la imaginación y los horizontes poblados.
Me abstraigo entre las penumbras de un libro
sobre teorías de la racionalidad –y a quién le importan
las teorías, el ser, el discernir los haces de luz-
mientras recién nacidos y niños risueños
y madres devotas por doquier deambulan
con todo tipo de facilidades a su alcance
para mayor gozo de sus pechos universales.
Toda esa belleza –relámpago- me arranca de cuajo
esas pústulas irracionales que azoraban
mi respiración. Supongo que es el ciclo natural:
anhelar, preferir, la inmersión, luego todas esas
inevitables desafecciones, la vida cruda y cruel,
la asfixia, hasta que asciende ufana la lujuria,
de nuevo, la aspiración hasta el último alvéolo,
compartir aun sólo sea una pizca del alma
o de la dicha esquiva a pesar de esa rocosa y severa
intimidad -pero eso es lo de menos: sólo intentamos
sustraernos a ese ritmo de la producción general,
a ese dilapidar el tiempo de la nada.
Quién nos puede conocer: hasta la médula,
hasta la materia última y ese cuerpo
que nos empeñamos en obliterar. Nuestro
extraño acompañante. No perderlo. Acariciarlo
como el acto más hermoso. Nunca desgajar
de la memoria estos otoños arrebatadores
de violentos resuellos y gloria impasible.
2 comentarios
ateopoeta -
Synnøve -