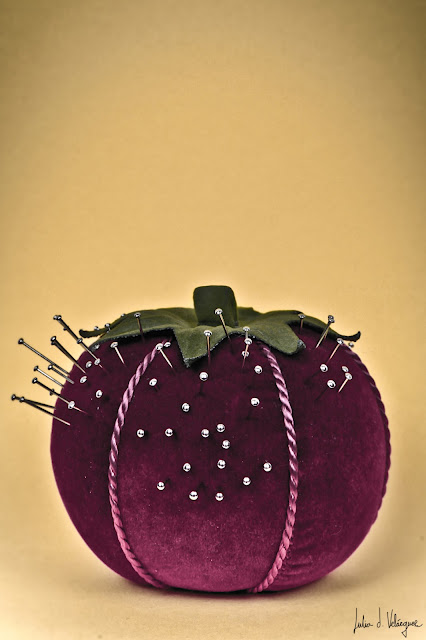
En la sociedad se crean vínculos
a menudo casi sin querer y también
se rompen de forma brusca o premeditada,
como quien te deja con una estela
de silencio, un dolor sin palabras,
una omisión de toda promesa.
Nada más acontecerá en donde
existió lo mutuo y compartido
o simplemente atisbado.
Sólo quedará un remanente
y delgado hilo de preguntas
sin respuesta, un perpetuo
monólogo en el desierto informe.
Ya fuere por voluntad o por accidente,
ese vacío luctuoso jamás se calma
ni anega. Convive con otras especies
familiares en esas lagunas
de rechazos y estigmas,
en la violenta memoria
del tacto reflejo del fuego
y de los límites que azoraron
a nuestros deseos.
Convivimos con nuestros muertos.
Los llevamos inscritos
en las aguas de nadie que sitian
toda certidumbre.
Mueren, desaparecen, se van,
dejan de hablarnos aunque
siguen observándonos, atentos,
desde su punto ciego.
Han arrasado los viejos cultivos
para que emerjan otros
campos de trébol, tallos
más vigorosos, una suerte
de vana esperanza.
Para qué lamentarse, para qué
obstinarse en la pérdida.
Ya cumplieron su cometido
y la dádiva. Sólo cabe brindar
por su huella y legado,
por lo que es traducible
en cualquier país de residencia.
Y si, improbables, regresan, tan sólo
celebraremos la metamorfosis
de su joven piel luminosa,
lo imprevisto de su mirada.
Como si el día encendiese
una nueva encarnación.
Fotografía: Julia D. Velázquez
0 comentarios