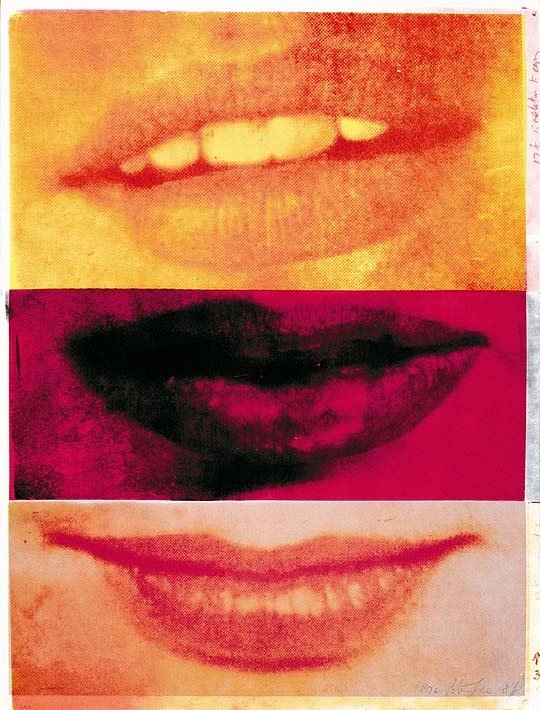
No espero casi nada del futuro,
por si acaso.
Con frecuencia, hasta me temo
que ocurra lo peor.
Si la situación es arriesgada
y acecha la sombra de la muerte,
incluso me reconcilio rápido
con toda la fortuna y el privilegio
que he podido disfrutar.
(En este mundo se reparten
tan desigualmente nuestras
huellas y desdichas.)
Esa actitud, sin embargo, no me vuelve
pesimista ni me atormenta.
Tampoco me impide creer en los labios
de la humanidad, en lo concreto
e inmanente de cada ser humano
con sus bramidos y congojas.
Creer quizá tampoco sea el verbo
apropiado para quien abraza
las masas de viento y el amor
hecho cuerpo y ahora.
(Según el principio de precaución
conviene un ojo avizor cuando
el otro se embriaga de pasiones.)
No pretendo añadir más doctrinas
a todas las que han esclavizado
infancias sin flor.
Tan sólo me preocupa saborear
como se merecen las pequeñas
victorias que se asoman en el curso
de una historia atroz.
Por eso me alegran las resistencias
imprevistas, la insólita donación
de lo que no admite precio
y el paso ágil y liviano.
(Cuánta admiración y cultivo
precisa la trama cotidiana
de lo agrio y de lo dulce
que nos sustenta.)
0 comentarios